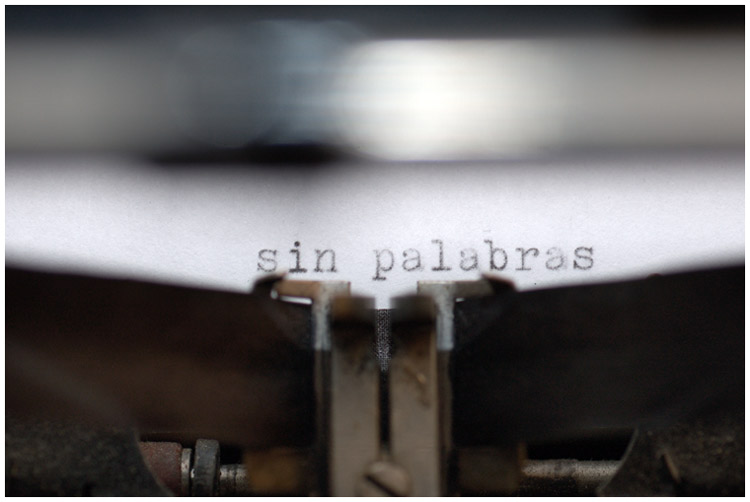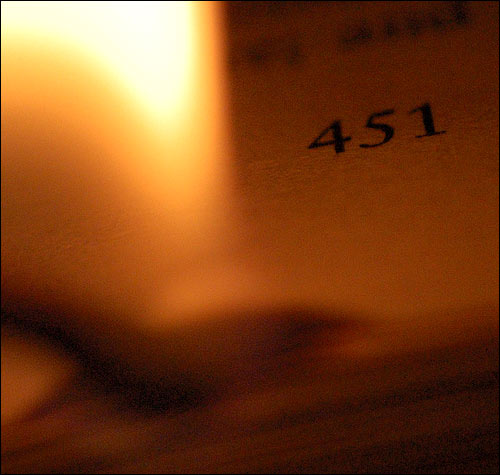"El hallazgo de un objeto es en realidad su redescumbrimiento". S. Freud
Para comentar la última novela de la norteamericana Siri Hustvedt, El verano sin hombres, necesito hablar de cine. Me permito entonces esta pequeña digresión, ya se entenderá el porqué.
Hubo una época en que yo estaba convencida de que las buenas películas se podían distinguir a priori por el sello de su lugar de origen. Europa era la marca que señalaba el material de culto a diferencia de todo aquél que provenía de Hollywood, que inmediatamente era calificado de mero entretenimiento de feria, en especial si se insertaba en el género de la comedia. Mi apreciación, falaz y oblicua, no era el resultado de una minuciosa elaboración propia, sino el prejuicio formado e inducido por años de lecturas academicistas y conversaciones en círculos que fijaban (y fijan) ciertos parámetros de intelectualidad de muy corto alcance. Algunas enseñanzas posteriores y la posibilidad de abrir mi mente (una actividad que, a contrario de lo que se piensa, es más propia de la edad adulta que de la juventud) a experiencias cinéfilas sin valoraciones inducidas me brindaron la oportunidad de contrastar ese prejuicio con una serie de películas que destilan tanta o más inteligencia que aquellas cuya meta explícita es la de impresionar al espectador con el tratamiento “serio” de temas “importantes”.
Dicen que la comedia es el resultado de imprimirle la variable “tiempo” a la tragedia. Yo le agregaría una más: “distancia”. Una ecuación que solo los grandes artistas saben despejar bien. Los directores del cine clásico de Hollywood comprendieron este proceso y se dedicaron a filmar, entre los años 30 y 40, un conjunto de películas (screwball comedies) que hacían foco en el matrimonio. Son historias de parejas que, luego de atravesar la instancia de la separación o el divorcio, deciden recomponer la vida en común pero a partir de un lugar distinto. El impulso de la trama es conseguir que la pareja se (re)una, que se una otra vez. El tono es el propio de la comedia de enredos y bajo su aparente superficialidad subyace un universo de gran complejidad, lleno de matices. Este reencuentro de la pareja no se da de manera solemne, no requiere de certezas ni promesas eternas, no se plantea el amor como un estado ideal que puede sustraerse de una realidad contrariada por naturaleza. El sentido de estas comedias es desacralizar el matrimonio sin necesidad de menospreciarlo o invalidarlo, sino simplemente revistiéndolo de humanismo y de autoconciencia. No hay en estas películas bodas, padrinos ni testigos, se confía en que la pareja encuentra la felicidad sola, improvisando un mundo íntimo más allá de las ceremonias. “No se trata de empezar de cero, sino de empezar de nuevo, de retomar el hilo… Los protagonistas aceptan la percepción soterrada de que el matrimonio requiere su propia prueba, de que nada puede demostrar su validez desde fuera; y su comicidad consiste en sus tentativas de entender, quizá de subvertir, de librarse de la necesidad del salto inicial, de pasar directamente a un estado de reafirmación”. Algo así como aprender a “hacer la vista gorda” para poder seguir adelante, pero con plena conciencia de ello, claro.
La cita corresponde a las palabras del filósofo y catedrático norteamericano Stanley Cavell, quien dedicó un libro (La búsqueda de la felicidad, editorial Paidós) y varias conferencias al estudio de este género cinematográfico.
Siri Hustvedt, que ha visto varias screwball comedies y leído a Cavell, elige pararse en este lugar para desarrollar desde allí su relato. A diferencia de sus novelas anteriores, acá no prima la tragedia aun cuando la historia posee ribetes indudablemente dramáticos. Husvedt toma, al narrar, una decisión que no es solo estética, sino también ética. Ante la pregunta: ¿de qué manera contar la historia de una mujer (Mia) en sus cincuenta que recién sale de un psiquiátrico en donde debió ser internada como consecuencia de la crisis que le produjo el abandono de su marido (Boris) por una mujer más joven?, la respuesta de la escritora es –en total concordancia con su personaje– con humor, con distancia, con autoconciencia. Cualquier otro escritor poco avezado tomaría el camino más corto, el de la tragedia, porque eso es lo que se ciñe sobre el personaje. Pararse frente a un drama y reírse de él sin caer en la burla ni en el humor negro, requiere de inteligencia; hacerlo, además, desde un género que es privativo del cine implica dominar las reglas de un lenguaje ajeno al literario para poder transpolarlo.
Hustvedt lo sabe y no lo esconde, muestra las armas con las que sale al ruedo desde el principio. La novela está plagada de estas señales. La cita inicial es un extracto de un diálogo de la película La pícara puritana, de Leo McCarey; los personajes entran al cine a ver una proyección de otra screwball comedy: Lo que sucedió aquella noche, de Frank Capra; el apodo con el que la protagonista decide nombrar a la nueva novia de su ex es “Pausa”; en varios capítulos hay pequeños inserts de dibujos a modo de story board; el capítulo final termina con un cartel que reza “Fundido en negro”. Y así como en las películas de screwball comedy, aquí también hay guiños autoconscientes hacia el espectador, Hustvedt juega a confundir por momentos al personaje –que narra en primera persona– con la propia escritora, algunos puntos en común con su vida privada se pueden descubrir como intencionales, hay una cita incluso a su propio marido (el escritor Paul Auster) al hablar de “suena la música del azar, como lo ha expresado un eminente novelista norteamericano”. Pero el universo intelectual que atraviesa este relato no solo remite al cine, hay referencias cruzadas a la filosofía, a la literatura, al psicoanálisis, hasta a la anatomía del clítoris.
Si se piensa que el cine es la sumatoria de movimiento más tiempo, se comprende entonces que la autora haya elegido insertar su novela dentro de un género que es netamente fílmico (si bien se rastrea su origen en la comedia romántica shakesperiana), pues ¿qué otra cosa se necesita sino tiempo para poder reírse de una situación dramática (y para perdonar a un cónyuge infiel)?
El verano sin hombres es una novela con un final previsible, como lo son todas las screwball comedies. El lector sabe desde el comienzo que los personajes van a volver a estar juntos, que Boris va a terminar con la “Pausa” que le puso a su vida con Mia y Mia va a aceptar las torpes disculpas de Boris no sin antes montar la escena de esposa despechada que quiere que la seduzcan. Sin embargo, ello no impide disfrutar del proceso de un movimiento que se percibe como lineal pero no lo es, por el contrario, se pliega sobre sí mismo antes de volver a surgir, porque en definitiva de lo que se trata no es de corregir un error, sino de cambiar la perspectiva sobre la experiencia. Porque tal como señaló Hegel: los hechos y los personajes de la historia ocurren dos veces, a lo que Marx agregó: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa.
De aprender a reírnos en la segunda va la cuestión.