Brooklyn Follies, último libro de Paul Auster, cumple con cada una de estas condiciones, incluso con la de seguir acertando en lograr lo que ya han obtenido sus obras anteriores: la perpetuidad de su nombre en el limbo de los grandes escritores contemporáneos.
Tal como le ocurría a Sydney Orr, el personaje de su anterior novela La noche del oráculo, el protagonista de Brooklyn Follies, Nathan Glass, es un hombre que debe enfrentarse con lo que queda de su vida luego de atravesar un cáncer. Y que encuentra en ese trayecto que va de la enfermedad a la salud dos recursos básicos que funcionan como antídoto frente al temor: la conexión diaria con la ciudad en la que vive (Brooklyn), con su ritmo, sus rincones, sus habitantes, y el trabajo de la escritura como el espacio para la construcción de su salvación. En consecuencia, logra transformar un tiempo "muerto" en un tiempo útil y, además, lúdico.
Es por esto que eso que decíamos al comienzo, respecto de esta condición refractaria de la literatura en general, funciona también en el caso de Sydney y en el de Nathan. Ambos, conscientes de la finitud de sus vidas, descubren en el oficio de escribir un ámbito de resistencia frente a lo irreversible, un espacio de trascendencia real que excede la mera contingencia de los cuerpos.
Nathan habita los días previos a los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, su estado civil denuncia un matrimonio acabado; su condición de padre culpógeno, una relación complicada con una hija ya adulta. El desbastador pasado reciente lo conduce a enamorarse platónicamente de una moza, a reencontrarse con su fracasado sobrino (Tom) a quien no veía desde hacía siete años, y a construir con éste, su sobrina de nueve años y su ocasional jefe (Harry) un vínculo casi familiar.
Nathan elige regresar a su Brooklyn natal para morir, pero la ciudad lo cobija y le brinda en cada uno de sus espacios diversos motivos para vivir. Y es debido a esa sintonía de absoluto registro del entorno que la vida recobra intensidad, se vuelve productiva y valiosa. Fiel a su espíritu de escritor decide, entonces, comenzar la escritura de un libro al que denomina: El libro del desvarío humano, y que, en definitiva, no es otro que el que nosotros, los lectores, tenemos en nuestras manos. El mismo se convierte en la recopilación minuciosa del acontecer diario de estos personajes con quienes Nathan se cruza a diario. Y es a través de este pormenorizado trabajo de recopilar vidas y anécdotas ajenas que Nathan logra recuperar la propia.
Paul Auster pone, de esta forma, en manos de su personaje aquello que él mismo hace: pasearnos por las páginas del desvarío humano como si se tratara de un viaje con innumerables destinos. Su capacidad de narrador permite partir de un punto inicial para luego dividirse en infinitos destinos como si de una muñeca rusa se tratara. Una historia siempre contiene otra historia que, a su vez, contiene otra. Un personaje nos conecta con un personaje que, a su vez, nos conecta con otro. Y así hasta que en algún momento todo comienza a unirse como en una composición musical, cuando los acordes dejan de sonar solos para sumarse y conformar la pieza.
Con una prosa precisa y límpida, despojada de circunloquios y clichés, Paul Auster nos demuestra que si bien la literatura no puede frenar el destino contingente del ser humano, sí puede -al menos- cristalizar en palabras las singularidades de todas nuestras frágiles vidas. Pues si bien los libros no evitan la finitud de la existencia, al menos nos devuelven la ilusión de permanencia de quienes alguna vez pasaron por ella.
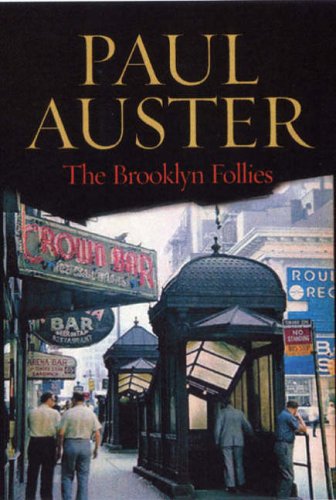

No hay comentarios:
Publicar un comentario